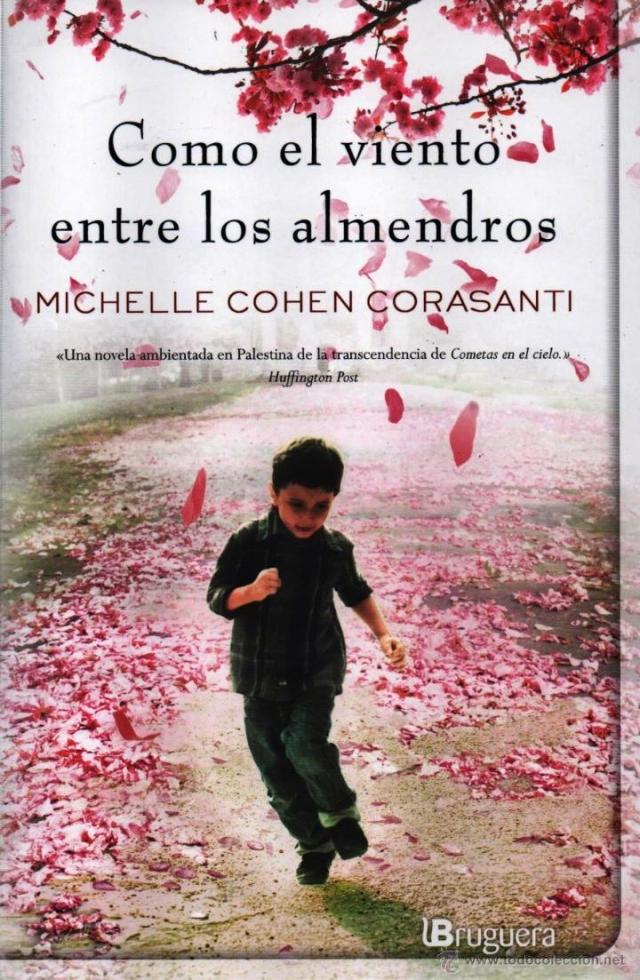«El hijo de Saul» es una arriesgada apuesta formal de László Nemes para contar de forma inédita el holocausto judío a través de una metáfora de la imposibilidad de la razón cuando impera el fascismo racista


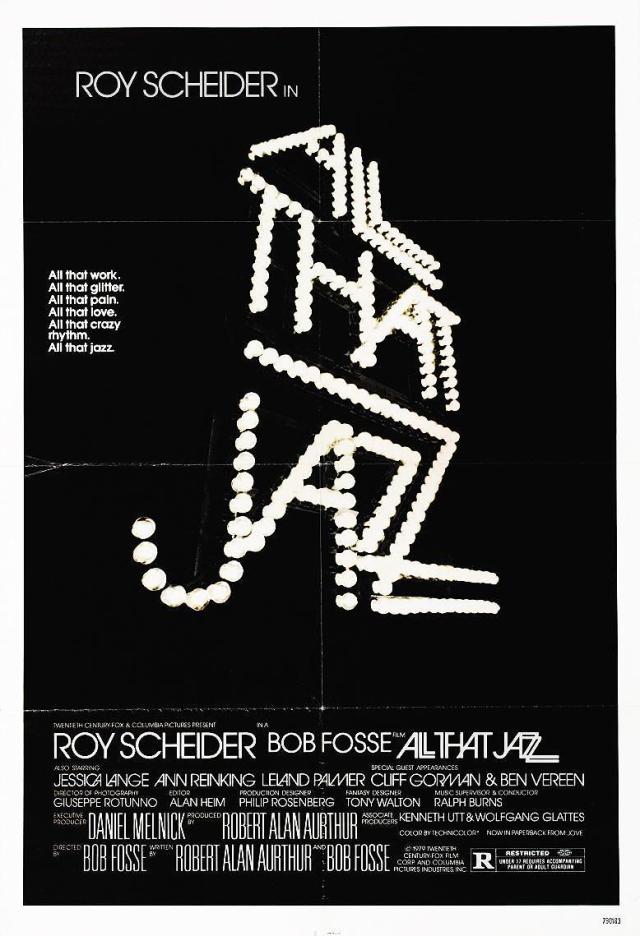


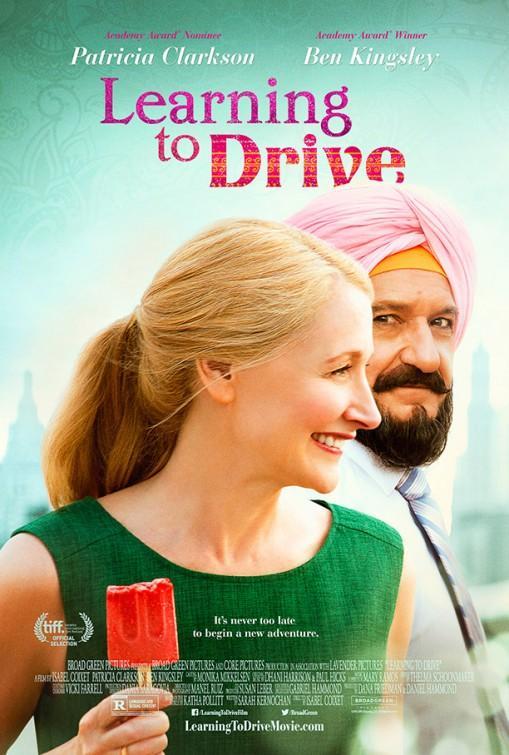


Aquí os dejo la última columna de opinión de este curso que se emite, como cada viernes, en Radio Granada Cadena SER, a las 8:50 horas:
Antes de comenzar a ser pasto de los gusanos del ocio, que amanceban la carne y adormecen el espíritu, quiero dejarles mi postrero epitafio hasta que la catalepsia me devuelva ante ustedes de nuevo, más creíble que la resurrección.
Disfruten de un verano desesperanzado y lúcido, porque el calor no debe ser necesariamente instigador de la siesta de las neuronas. No crean todo lo que lean, oigan o vean. No esperen que vayan a mejorar las cosas en nuestra ausencia.
Granada seguirá siendo lánguida y conformista, mientras echa la culpa a sus ficticios enemigos dándose media vuelta plácidamente en su jergón. El tren no va a llegar en este tiempo, ni en el próximo. El empleo seguirá siendo la misma basura que ha sido hasta ahora, y los trabajadores seguirán perdiendo derechos hasta en las afamadas cadenas de supermercados.
El turismo seguirá sodomizando a los aborígenes y colonizando nuestras calles y casas, ahora envejecidas por desiertas de universidad. La sociedad seguirá involucionando hacia posiciones cada día más conservadoras y reaccionarias. Nuestros políticos seguirán pensando en las próximas elecciones antes que en nuestros intereses. La sanidad empeorará y la justicia expirará en nuestra ausencia.
No habrá nada nuevo bajo el sol mientras las aceras, como canta el maestro Lapido, “sueñan con llegar al mar”.

Olvidada en esta edición de los Oscars, lo cual ya lo dice todo y bien de ella, Sofía Coppola derrocha a manos llenas lo que otros matarían por tener: un estilo propio y reconocible, una firma en cada uno de sus planos que los identifica como suyos al primer vistazo, un sentido estético de enorme personalidad, cuidado exquisito y encuadre académico, un sello indeleble en su cine que ha convertido a su nombre en una marca de exquisitez absoluta para el más exigente de los cinéfilos.
Eso en cuanto a la forma. Porque en lo que se refiere al fondo, igualmente tiene una forma de narrar aún más particular y aún más reconocible, lo cual tiene aún más mérito si cabe. Sofía Coppola no juzga, no saca conclusiones, no ofrece soluciones, no toma partido. Todo su cine pretende ser aséptico, equidistante, equilibrista respecto a sus personajes, para que sea el espectador el que tome partido, dicte sentencia y condene o absuelva.
En ambos aspectos, “La seducción” es una absoluta obra maestra dentro de la intocable filmografía de mi Sofi. Por algo la elegí yo hace muchos años como mi novia platónica. Porque Sofi es tan ecléctica, tan equidistante, que incluso puede provocar discusión tras el visionado del film en cuanto a quién ejerce la seducción y quién es su víctima en la cinta, porque todo es maravillosamente abierto en su cine, sin juzgar ni prejuzgar a sus muy perfilados y extraordinarios personajes, dejando esa faceta al espectador siempre.
“La seducción”, dentro de una plástica pastel exquisita, barnizada por una técnica visual totalmente tenebrista con el uso exclusivo de la luz natural en el interior de la casa, lo cual crea un juego de sombras a la luz de las velas ciertamente aterrador y portentoso visualmente, es una historia muy oscura, sobre las fauces abiertas con dientes sanguinarios que hay dentro de cada ser humano, siempre dispuesto a manipular a los demás para conseguir sus objetivos más inconfesables.
De una forma suave y cinematográficamente expresionista pero certera, Sofía Coppola utiliza una historia de señoritas sureñas obligadas a convivir con un soldado del Norte por circunstancias concretas, para fraguar toda una parábola del egoísmo y la no existencia de nada que pueda ser desinteresado en el ser humano, siempre ávido de manipular para sus más inconfesables objetivos.
Y todo es magistral en la metáfora, rodada prodigiosamente en sus escenas de interiores exclusivamente con la luz natural o de las velas, en un alarde técnico similar al de Stanley Kubrick en «Barry Lyndon».
Dicho sea de paso, atención a la interpretación de Elle Fanning, siempre Elle Fanning, la gran seductora de la cámara de nuestro tiempo, un portento y prodigio de la naturaleza, una secundaria a la que le bastan un par de escenas ante la cámara para comerse a todo y todos sin tapujos. Sigue siendo para mí una de las promesas más inmensas que nos presagia en el futuro el mejor cine, y con la que ya se encariñó para siempre Sofía Coppola desde su lección magistral de interpretación en «Somewhere», apenas una niña.
Y si alguien piensa que exagero con esta directora prodigiosa de apellido Coppola (ni más ni menos), recuerdo que de su mano llegó aquella “Lost in traslation” que cambió el cine en 2004, así como “Las vírgenes suicidas”, “María Antonieta” o “Somewhere”, para entender la magnitud de la cineasta de la que estamos hablando. Puro cine eterno.