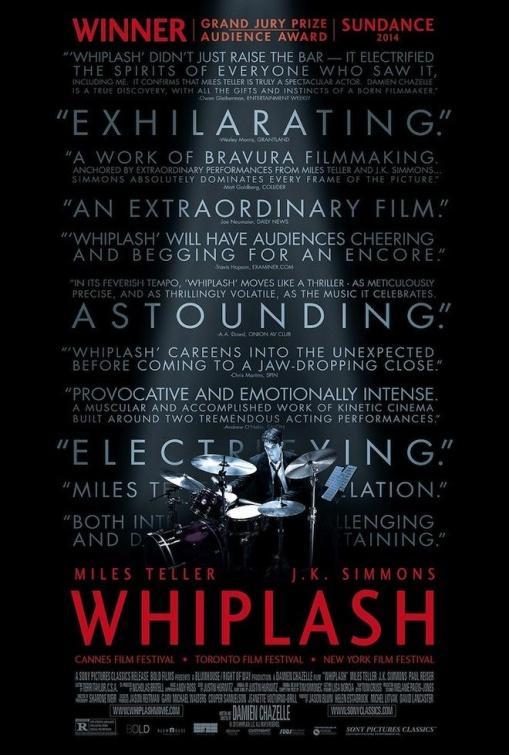
Antes de ser vendedor de palomitas con colorines, Damien Chazelle nos legó una de las más grandes óperas primas jamás vista, «Whiplash», un descenso a los infiernos del arte con ecos de «Cisne negro»
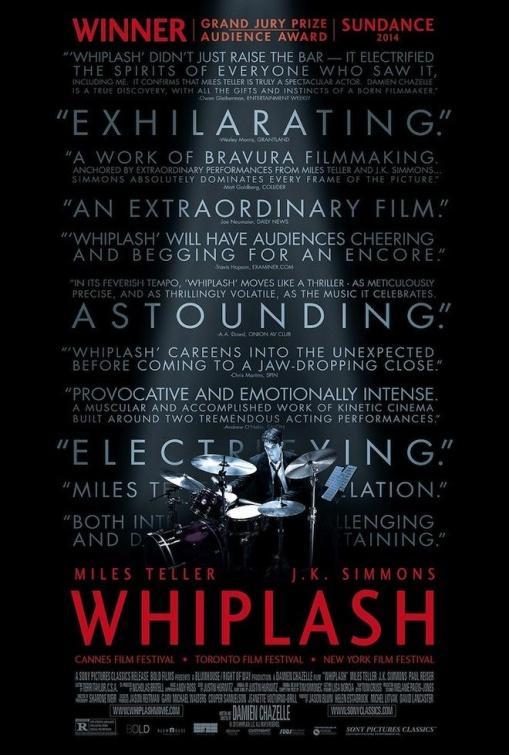
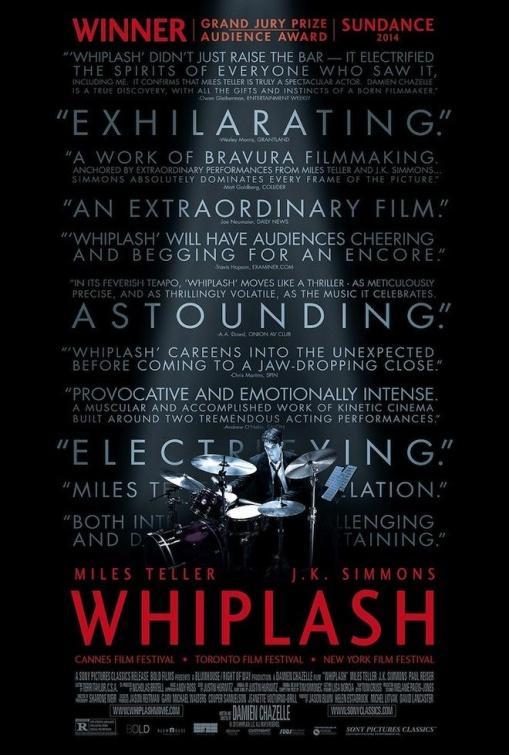



Es obvio que la cosecha cinematográfica de 2019 va a ser histórica. Como ocurriera con “Érase una vez en Hollywood”, donde Quentin Tarantino nos legó su obra compendio de estilo fraguando su madurez absoluta, el maestro Martin Scorsese nos lega otro tanto con “El irlandés”, una cinta que, de muy lejos, recuerda en tono nostálgico y crepuscular la decrepitud de un mundo y unos personajes ancianos en la línea de «Érase una vez en América» de Sergio Leone.
No siendo la mejor película de la filmografía de Scorsese, acaba suponiendo un resumen de lo mejor de su estilo visual y de la temática propia de su impecable trayectoria, eso sí, tamizada por el paso de la edad, creando una nueva versión de “Uno de los nuestros” o “Casino” con muchísimo menos ritmo y una violencia más sosegada, más seca y menos esteticista, más descreída y desesperanzada. Los planos secuencia, los congelados, los rótulos, la voz en off rde Robert De Niro guiándonos de forma psicológica a través de la historia… Todos los elementos propios y característicos del cine scorsesiano están presentes gozosamente a lo largo del quizás excesivo metraje de la cinta. Inolvidable plano secuencia que termina enterrado en flores mientras que se oyen disparos.
Que una película arranque con un plano secuencia, solo puede significar una cosa: o es Scorsese o es mi Paul Thomas Anderson. Y presagia lo mejor a través de sus tres horas y media de metraje, donde se narra una historia en tres líneas temporales diferentes (que nunca se molestan sino que, todo lo contrario, se complementan): desde la ancianidad del personaje interpretado por Robert De Niro se contempla un viaje importante que tuvo lugar en su mediana edad, excusa para repasar su ascenso previo dentro de la organización mafiosa que siempre estuvo conectada y vivió paralela al controvertido personaje de Jimmy Hoffa.
Perdida la pasión por el ritmo eléctrico, nos trae una mafia decadente y crepuscular, más necesitada de andadores que de vehículos de alta gama, con ritmo anciano y arrastrado. A los gangsters ya no se les mira con envidia, sino con pena, porque la vejez los ha devorado como al resto de los mortales, y la desmitificación como piedra angular de la cinta se ha fraguado.
Pero, tangencialmente, la película ofrece también un fresco sobre buena parte de la historia norteamericana del siglo XX, asesinato de Kennedy incluido. Una lección de historia que se va colando entre la voz en off del personaje protagonista, otra seña de identidad del cine de Scorsese.
La humanidad (pero también la violencia) se van perdiendo conforme los surcos de la piel acusan el paso del tiempo. Pero, obviamente, no todo se sustenta en el virtuosismo visual de la cámara de Scorsese, sino que también descansa en las interpretaciones de tres actores, indiscutibles en su eficacia contrastada: Robert De Niro, Al Pacino (ojo a su interpretación como Jimmy Hoffa) y Joe Pesci, que muestran a cámara que el que tuvo, retuvo, y que aún pueden dar de sí toda una lección interpretativa de intensidad absoluta.
Puede que se echen en falta algún personaje femenino abrasivo y contagioso propio del mejor Scorsese, que sea una película demasiado testosterónica, pero al menos hay un pequeño secundario encarnado magistralmente por Anna Paquin que, con su mirada, nos da el sabor de moraleja final de la obra de un director anciano.
Personalmente, para la fase joven de los protagonistas, hubiera recurrido mejor a actores jóvenes que al rejuvenecimiento digital, que no siempre funciona, como pero a la propuesta de Scorsese.
El tono crepuscular lo baña todo, emparentando directamente “El irlandés” con “Érase una vez en América” de Sergio Leone. La metáfora de pintar casas preside la película de principio a fin, y deja ese tono de sonrisa negra que se hiela en el rostro del espectador, que supone de facto la gran característica de la nueva película de Scorsese, quizás su meditada última palabra sobre el cine mafioso por parte de uno de sus más grandes especialistas.


